Constitución de Jimaguayú: la institucionalización de una guerra independentista
especiales

Habían transcurrido poco más de seis meses del reinicio de las luchas por la independencia en la Mayor de las Antillas cuando representantes de los territorios alzados aprobaron en Jimaguayú la nueva Constitución de la República de Cuba, el 16 de septiembre de 1895.
No era la primera vez que, en medio de una guerra, el bando revolucionario se organizaba institucionalmente y dotaba al país de una ley suprema que debía ordenar todo el entramado jurídico de Cuba libre. A la Constitución de Jimaguayú le antecedieron la de Guáimaro (1869) y la de Baraguá (1878).
Lo que se aprobó aquel 16 de septiembre fue resultado de las deliberaciones entre los constituyentes, reunidos desde el día 13 en Jimaguayú. La comarca, hoy un municipio al centro de la provincia Camagüey, había sido el escenario de la caída en 1873 de Ignacio Agramonte, uno de los artífices del texto constitucional que rigió durante la mayor parte de la Guerra Grande.
Pasados 26 años de la Asamblea de Guáimaro, a lo interno de las fuerzas insurrectas perduraban conflictos en torno a ciertos temas. Así, en Jimaguayú se debatió, una vez más, sobre cómo organizar el gobierno. Mientras Salvador Cisneros Betancourt, hombre de Guáimaro y ex presidente de la República en Armas, arribó a la nueva constituyente con la idea de replicar la organización refrendada en abril de 1869, los representantes del territorio dirigido por el mayor general Antonio Maceo defendían con vehemencia su concepción de dotar a los militares de las mayores facultades. Estos últimos habían redactado un proyecto de carta magna cuyo artículo 13 sostenía que el presidente “será el Generalísimo del Ejército”; el artículo 15 afirmaba que el vicepresidente debía ser el segundo jefe del Ejército.
Tras la amarga experiencia de haber contemplado cómo en 1878 el aparato civil se desvanecía en el ocaso de la Guerra de los Diez Años, el líder que en Baraguá salvó de un entierro definitivo al movimiento independentista tenía más confianza en la rectitud de los mandos militares, quienes, en la práctica, sostenían la conflagración.
Según ha trascendido en materiales historiográficos, después de la lectura del proyecto presentado por los enviados de Maceo, Fermín Valdés Domínguez tomó la palabra. Él coincidió con varios aspectos, pero en definitiva se opuso, apoyado por Enrique Loynaz del Castillo, a la fusión de los máximos cargos civiles y militares. La asamblea de Jimaguayú contó con 20 delegados. Al culminar el debate de este polémico punto, la votación sobre el tema quedó con 15 votos a favor de la separación de poderes y cinco en contra.
De todos modos, se aprobó una fórmula que, en principios, otorgaba bastante autonomía al Ejército Libertador. El brazo armado de la revolución quedó ligeramente subordinado a la dirección política mediante una secretaría de Guerra. El aparato civil establecido fue más apropiado que el de Guáimaro. Un Consejo de Gobierno concentraría las funciones ejecutivas y legislativas, y estaría compuesto por cuatro secretarios, encabezados por un presidente y un vicepresidente.
En la asamblea constituyente de Jimaguayú fueron representados todos los territorios en combate. Más de la mitad de quienes tuvieron en sus manos el diseño de la república formaban parte de la intelectualidad de clase media, imbuida de las ideas liberales de la época. La mayoría, por su juventud, no había participado en la Guerra de los Diez Años.
Aunque la carta magna aprobada el 16 de septiembre de 1895 no satisfizo a cabalidad las demandas del momento, la de Jimaguayú fue, en general, una ley de leyes superior a sus antecesoras mambisas, evidencia de una mayor madurez del movimiento independentista en la Isla.
Su artículo 24 disponía que en el plazo de dos años, si la guerra no había acabado, debía convocarse a otra constituyente; de tal modo, según consideró el historiador Oscar Loyola Vega, se evitaban “los escollos que la ausencia de tal precepto había provocado en la Revolución de 1868”. Otro artículo orientado a evitar la repetición de experiencias infelices como la del Pacto del Zanjón fue el 11, cuya letra estipulaba que un futuro tratado de paz con España debía “tener precisamente por base la Independencia absoluta” y requeriría ratificación “por el Consejo de Gobierno y la Asamblea de Representantes convocada expresamente para ese fin”.
En Jimaguayú se dio un importante paso hacia la unidad de los libertadores y la institucionalización de la guerra anticolonial. De acuerdo con información disponible en el sitio web del actual parlamento cubano, el principal documento allí aprobado fue inscrito en septiembre de 2015 en el Registro Nacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.














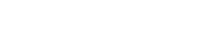
Añadir nuevo comentario