Multinacionales siguen masacrando al Congo
especiales

Disturbios en Kinshasa, este 28 de enero de 2025.
La República Democrática del Congo vuelve a ser escenario de una masacre que mantienen las multinacionales para saquear sus recursos sin importarles la devastación que causan, las miles de muertes que provocan y los millones de seres que se ven obligados a dejar su terruño por miedo a la muerte.
Algo paradójico que la nación que cuenta con infinidad de recursos minerales y una riqueza sin parangón sea la más pobre del mundo, y se vea obligada a luchar por su subsistencia.
La colonización del Congo estuvo marcada por el robo de mano de obra, caucho, marfil y minerales en el siglo XIX, bajo el gobierno del rey belga Leopoldo II. Hoy en día, las empresas multinacionales continúan este legado criminal robando minerales y metales esenciales para la creciente economía digital, entre otras. Esta riqueza en recursos es lo que atrae la guerra al país.
Esto hace que en la República Democrática del Congo, uno de los países más ricos del mundo, con reservas minerales sin explotar valoradas en 24 billones de dólares, el 74,6% de la población viva en la pobreza y uno de cada seis en la extrema.
El problema principal es que el pueblo congoleño no tiene control de sus riquezas, a pesar de los intentos del Movimiento Nacional Congoleño que buscaba liberarse de Bélgica y la resistencia de la clase trabajadora, lucha difícil que no ha tenido éxito completo, por lo cual la nación africana sigue dominada por la explotación y la opresión a manos de una poderosa oligarquía congoleña y de empresas multinacionales que operan con el permiso de la primera.
Además, el país sufre, por un lado, las guerras de agresión de sus vecinos Ruanda y Uganda, apoyados por milicias interpuestas, y, por otro, la injerencia de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que imponen políticas neoliberales como requisito para los préstamos.
Recordemos que pocos días antes de las elecciones de diciembre del 2023, el FMI entregó al país un desembolso de 202,1 millones de dólares debido a su confianza en que, independientemente de quién ganara las elecciones, se mantendrían “los objetivos del programa de reformas económicas”, que incluían seguir con la privatización de la electricidad y la redacción de códigos mineros que han sido excesivamente “generosos” con las empresas multinacionales. (la palabra “generosos” es del propio jefe de la misión del FMI, Norbert Toé).
PODEROSOS MISERABLES
Las soluciones a los problemas que asolan la región africana de los Grandes Lagos están siendo obstaculizadas en varios frentes: las arraigadas estructuras neocoloniales han impedido la construcción de infraestructuras sociales bien financiadas; el extraordinario poder de las empresas mineras, predominantemente de origen australiano, europeo y norteamericano hasta hace poco, ha desbaratado los esfuerzos por lograr la soberanía de los recursos; las potencias imperiales han utilizado su dinero y su poder militar para subordinar a las clases dirigentes locales a los intereses extranjeros, incapaces de forjar un proyecto patriótico fuerte, como los que intentaron Louis Rwagasore, de Burundi, y Patrice Lumumba, del Congo, ambos asesinados por las potencias imperiales en 1961.
Existe un deseo urgente de crear un proyecto de este tipo que reúna a la población en torno a los intereses compartidos de la mayoría, en lugar de caer presa de las divisiones étnicas (solo en el Congo hay 400 grupos diferentes) y del tribalismo que desgarran a las comunidades y debilitan su capacidad para luchar por su destino. Esto propició el genocidio en Ruanda en 1994.
En este contexto surgieron un ceremillar de grupos armados, que catapultó la guerra por los recursos en la región. Las reservas de coltán, cobre y oro, así como el control de las carreteras fronterizas entre el Congo y Uganda que conectan el este congolés con el puerto keniano de Mombasa, enriquecieron enormemente a los susodichos y a unos pocos poderosos del capital internacional.
Curiosamente, solo cuando el capital chino comenzó a competir con las empresas establecidas de Australia, Europa y Norteamérica, la cuestión de los derechos laborales en la República Democrática del Congo se convirtió en una gran preocupación para la “comunidad internacional”. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que antes pasaban por alto la explotación, comenzaron a mostrar un gran interés en estos temas, acuñando nuevas frases como “coltán de sangre” y “oro de sangre” para referirse a los recursos extraídos por las empresas chinas y rusas que operan en varios países africanos.
Sin embargo, las relaciones entre China y África en la era de la Franja y la Ruta contrastan fuertemente con la agenda promovida por el FMI para el Congo. Beijing busca mantener el procesamiento de minerales y metales, así como construir una base industrial para el país. Además, las empresas chinas producen bienes que frecuentemente se destinan a consumidores del Norte Global, una ironía que la narrativa occidental convenientemente ignora.
La mayoría de los gobiernos de eso que llaman comunidad internacional dice preocuparse por las violaciones de los derechos humanos, pero muestra poco interés en las esperanzas y sueños del pueblo africano. En cambio, está guiada por sus intereses y de la nueva “guerra fría” liderada por Estados Unidos.
EL CONFLICTO DE AHORA
El 27 de enero de 2025, el grupo rebelde M23, respaldado por soldados de la vecina Ruanda, se hizo con el control de Goma, la mayor ciudad situada en el este del Congo, donde viven cerca de un millón de personas, y desempeña un papel esencial en la economía y la administración del país.
El lunes se produjo una fuga masiva en la principal prisión de la ciudad, lo que agravó aún más el caos. Más de 4 000 reclusos se escaparon y los residentes se encerraron en sus casas, temiendo por su seguridad.
Hubo manifestantes que atacaron las embajadas de Bélgica, Holanda, Kenia, Uganda y Estados Unidos, exigiendo a la comunidad internacional que presione a Ruanda por su supuesta implicación en el conflicto.
En la actualidad, hay más de 100 grupos armados diferentes que buscan asegurar su posición en el este de la RDC. Los esfuerzos por pacificar la región, incluido un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y los rebeldes del M23 firmado en el 2013 en Nairobi, Kenia, han fracasado una y otra vez.
Los líderes ruandeses han negado en repetidas ocasiones que apoyen a los rebeldes del M23, pero, desde el 2012, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos afirman explícitamente que Ruanda le brinda apoyo logístico en forma de suministros de armas e incluso personal.
El Dr. Hassan Khannenje, director del Instituto Internacional de Estudios Estratégico, dijo a la agencia noticiosa alemana Deutsche Welle que es poco probable que Ruanda deje en paz a la República Democrática del Congo. "Ruanda ha estado, está y estará siempre implicada en la RDC. El país es de interés estratégico y nacional para Ruanda, no se trata sólo de los minerales", explicó a DW. "Pero es cierto que los minerales tienden a avivar el fuego", añadió.
Las consecuencias diplomáticas han sido graves. El 26 de enero, la RDC rompió sus lazos diplomáticos con Ruanda. Los esfuerzos regionales de mediación han dado escasos resultados.
En el centro de la crisis actual está el resurgimiento del grupo rebelde M23, liderado por personas de la etnia tutsi. El grupo armado se hizo rápidamente con el poder en el 2012 y tomó la ciudad de Goma, pero fue expulsado por el Ejército congoleño y las fuerzas de la ONU en el 2013. El M23 retomó las armas en el 2021, alegando que protegía a la población tutsi del este del Congo de la discriminación y la violencia.
Pero el M23 no es más que un representante de fuerzas externas que luchan por hacerse con el control de los ricos recursos minerales del país, especialmente en los territorios fronterizos con Ruanda y Uganda.
FEMINICIDIO
“Tengo miedo cuando me despierto, cuando trabajo, cuando vuelvo a casa, cuando voy a dormir... Es un ciclo continuo”. Así se siente la periodista congoleña Caddy Adzuba desde que fue amenazada por primera vez en el 2009.
Adzuba es una de esas voces incómodas que dedica su vida a recordar que el conflicto que vive la República Democrática del Congo (RDC), desde 1996, sigue teniendo consecuencias insoportables: asesinatos, saqueos, familias enteras obligadas a dejar su hogar y miles de mujeres víctimas de las violaciones, que se usan como arma de guerra. Todo ante la indiferencia y el “silencio” de la comunidad internacional.
“El conflicto tiene orígenes y causas, no solo congoleñas o africanas, también internacionales y económicas. Y ese es el motivo por el que está olvidado”. La periodista culpa asimismo a las empresas que acuden a la llamada de minerales como el oro, diamante, níquel o coltán, muy presentes en la zona. “Son muchas las multinacionales que están financiando esta guerra negociando con los rebeldes que explotan las minas donde se extraen esos minerales, como el coltán, con el que se hacen los teléfonos móviles de todo el mundo. Tiene que haber un control para que dejen de hacerlo”.
Sus críticas, sin titubeos, son las que la han puesto en el punto de mira. “Haciendo mi trabajo, hiero la sensibilidad del gobierno ruandés, del congoleño y de los rebeldes. Estoy acostumbrada a vivir en el peligro. No soy una inconsciente, ni una heroína”, reconoció este miércoles 29 de enero en una charla que dio en Madrid, dentro de la gira que Adzuba está haciendo por España con la Fundación Mainel, para visibilizar el drama que vive el país y en especial el que viven sus mujeres.
“Lo que está pasando en RDC es un feminicidio”, asegura contundente. Con la intención de minar la moral de la población y desestabilizar a la sociedad, explica, las partes en conflicto atacan al más fuerte, que en este caso es la mujer, clave en la integridad familiar y motor de la economía local. “Es ella la que trabaja la agricultura y el comercio. Para destruir el equilibrio, hay que destruirlas a ellas y a sus familias. Cuando se ataca a una mujer, se desestabiliza a todo su entorno”. Y lo hacen con una violencia sexual cargada de brutalidad. “No consiste solo en que las violen para satisfacer sus deseos sexuales. Las violan con sus armas, las mutilan y cortan con cuchillos sus vaginas e introducen trozos de madera”. Da una cifra, solo en el hospital de Kivu, su ciudad, han atendido a 50.000 mujeres. “¿Cuántas habrá en el resto del país y cuántas no habrán acudido a un hospital?”. Aunque los datos oscilan según su origen, instituciones como la American Journal of Public Health llega a hablar de 400 000 violaciones al año.
La periodista, que fue galardonada en el 2009 con el Premio de Periodismo Julio Anguita Parrado, trabaja en Radio Okapi, una emisora que funciona bajo el paraguas de la ONU y que llega a todo el país. En sus programas trata habitualmente el tema de la violencia contra las mujeres, les aconseja qué hacer cuando son víctimas y a combatir el tabú. “La sociedad congoleña no logra comprender la magnitud de la situación. Tenemos que ayudar a romper el silencio. En muchos casos es el vínculo de la tradición el que les impide denunciar, porque tienen miedo al rechazo social y a ser estigmatizadas”.














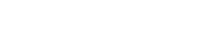
Añadir nuevo comentario