«El nuevo convite anglosajón usamericano: de la globalización a la desglobalización con garantía OTAN»
especiales

Mucho se ha escrito y sabido de cómo el neoliberalismo, que surgiera luego del fracaso del keynesianismo y nos fuera a todos ofrecido en su momento por EE.UU. (Reagan) e Inglaterra (Thatcher), nos había traído la panacea de la globalización, la que debió haber convertido a nuestro planeta en un todo conectado de sociedades que paulatinamente se irían haciendo —a pesar de las distancias y las fronteras nacionales— en una sola, y que en ellas la igualdad de oportunidades harían irrelevantes las diferencias geográficas, políticas, ideológicas, religiosas, étnicas… y que todo ello enriquecería cada vez más nuestras culturas gracias a la ampliación de la interdependencia económica y cultural entre todos los países del mundo, siempre siguiendo a «Occidente» liderado por su indiscutido líder: «América».
Pero los hechos, testarudos, nos traen una y otra vez a la realidad, pues el neoliberalismo, como antes el liberalismo, nunca funcionó tal como supusieron sus principales teóricos, Smith y Ricardo, por allá por los albores del capitalismo en Inglaterra, ya que el «libre juego de las fuerzas del mercado», restringiendo la intervención del estado al «mínimo indispensable», nunca hizo posible el bienestar general en ninguno de los países, aunque sí en ellos el de los individuos… siempre que los beneficiados fueran cada vez menos.
Tampoco funcionó nunca el liberalismo en la relación entre países, pues, aunque según «las leyes del mercado» todos debían ganar en el intercambio, nunca tales leyes pudieron explicar cómo los que contaban con ventajas y eran más fuertes y productivos se hacían aún más fuertes y productivos y podían explotar a los demás países, tanto, que hasta algunas migajas siempre recibían sus connacionales proletarios.
Al fracaso del liberalismo, crisis de 1929 y Segunda Guerra Mundial mediante, siguió el mecanismo de regulación propuesto por Keynes, aceptado y aplicado en la práctica por casi todos los estados entonces existentes. Ello permitió a los EE.UU. desplazar el eje geopolítico desde Inglaterra hacia el otro lado del Atlántico, convertirse en el acreedor y banquero del mundo y hasta imprimir la moneda que todos usaríamos, el dólar. Solo que el keynesianismo nos llevó en los setenta y ochenta del pasado siglo a una crisis sin precedentes: militarización de la economía, aumento de la deuda pública, esfera improductiva hipertrofiada, inflación incontrolada, crisis monetaria internacional… y hasta a un dólar desvalorizado y depreciado, aunque siguiera siendo utilizado como moneda mundial.
Y la crisis parió el neoliberalismo y el renacimiento de los mercados sin intervención estatal, la que solo debía garantizar su funcionamiento (la capacidad de negociación de los contratantes ya era otra historia) y el resurgimiento de los tratados comerciales, de los esquemas integracionistas, de la libre movilidad de los capitales, también «sin intervención» estatal… todo con el objetivo estratégico de hacer renacer la confianza en la efectividad y en las posibilidades de crecimiento del capitalismo «clásico». Y a partir de entonces, también el keynesianismo se convirtió en neokeynesianismo, con su énfasis en la necesidad de aplicar mecanismos de regulación, y en el keynesianismo militar que garantizaba el incremento de los gastos militares —y de la demanda inducida por ellos—, lo que se mantendría como uso común hasta nuestros días.
Así pues, mientras que la globalización fue recibida y proclamada exitosa unión de todos los países para el logro del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar, también de todos sus habitantes, y que, aunque inicialmente fuera concebida en los marcos estrictamente económicos y para la liberalización en los marcos del comercio, rápidamente la liberalización de los mercados de capitales pasó a formar parte de la misma, lo que la generalizó e incluyó, además del comercio de bienes y servicios (incluido el turismo, que se multiplicó), los flujos de capitales (que se potenciaron), el desarrollo de los medios de transporte, de las tecnologías de información y comunicación (las tecnologías satelitales y, por supuesto, internet), en beneficio de todos (aunque claro, de unos pocos muchísimo más que del resto).
Pero la globalización, que emergía luego del definitivo triunfo del capitalismo y la «democracia liberal» y se suponía debía hacer del mundo un inmenso «occidente» (o, más precisamente, su edulcorada y ficticia imagen hollywoodense), tuvo resultados no esperados para la corporatocracia global representada por EE.UU. y sus estados vasallos y siervos: el surgimiento de nuevos polos de poder y el desplazamiento del eje geopolítico global, esta vez hacia la región Asia-Pacífico (aunque todos sepamos por qué «occidente» la llama Indo-Pacífico).
La globalización confirmaba la concepción hegeliana de la historia como una sucesión de etapas en las que unos modelos económicos y políticos de gobernanza son sustituidos por otros económica y éticamente más eficientes; la importancia hoy de Eurasia y Europa del Este, a su vez, hace recordar hoy a más de uno al geógrafo Mackinder, que ya en 1904 diera a conocer su concepción de la geopolítica y la «tierra corazón», la isla desde la que se gobierna el mundo.
Y aunque a la globalización había seguido el inicio de la desglobalización, es decir, la disminución del relacionamiento y la interdependencia entre los estados-nación que no todos en su momento pudieron apreciar, pero que dio inicio —en lo fundamental en EE.UU. y en la economía— ya desde los gobiernos de Bush (2001) y Obama (2009) con paquetes de estímulo masivo para promover la adquisición de bienes fabricados nacionalmente, Buy american (Compre americano), aunque con tan escasos resultados obtenidos e insuficiente y desfavorable impacto sobre la economía, que hiciera posible el fenómeno Trump (2017) y su America first (América primero), cuyo más evidente reflejo lo encontramos en la división de la corporatocracia norteamericana, más allá de en «demócratas» y «republicanos», en «globalistas» y «nacionalistas».
Solo que el estancamiento del proceso de globalización (y, consecuentemente, de la ralentización del crecimiento económico) ni se detuvo, ni el mismo fue de igual magnitud en las diferentes regiones del mundo. Los datos disponibles demuestran el mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico, principalmente en China y también en India, el enlentecimiento en América Latina y África subsahariana, manteniéndose la tendencia al estancamiento en los países de más altos ingresos, en particular los que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la inmensa mayoría de los cuales, simultáneamente, también integran una u otra de las denominadas organizaciones «defensivas» creadas por EE.UU. para mantener su liderazgo global: la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el AUKUS (integrado por Australia, Gran Bretaña y EE.UU.), el QUAD (por EE.UU., India, Japón y Australia) y el Five Eyes (por EE.UU., Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda), casi todos países integrantes del llamado «Occidente» y dispuestos a conservar el orden «basado en reglas», que es, al decir del vocero de la cancillería china, Zhao Lijian, «una norma familiar elaborada por un puñado de países para servir a los intereses de Estados Unidos».
Pero ni siquiera los problemas que ya el mundo enfrentaba como consecuencia de la ralentización del crecimiento económico, la urgencia de atender los problemas relacionados con el calentamiento global, el desastre de la huida de las tropas de EE.UU. de Afganistán, el reconocimiento de los cambios operados en la geoeconomía mundial… fueron suficientes para que EE.UU. cejara en sus intentos de preservar su «orden basado en reglas», y no se detuvieron las provocaciones a Rusia, pues no se detuvo la expansión de la OTAN hacia el este, se continuó el genocidio de los rusoparlantes en territorio ucraniano, y se obtuvo el resultado conocido (¿acaso no el previsto por los incitadores?): la denominada por la Federación de Rusia Operación Militar Especial, con el objetivo de desnazificar y desmilitarizar a Ucrania.
El nuevo convite anglosajón usamericano, esta vez con menos recato, al promover el keynesianismo militar, no tiene ninguno en ocultar las ventajas que obtendría el principal proponente solo por las ventas de su gas licuado a Europa, ni del jugoso negocio por la pérdida de competitividad de los productos europeos en los mercados, ni por el de la reconstrucción luego de la guerra y hasta nuevamente por el «préstamo y arriendo», al igual que durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
Los invitados que acepten participar deben tener presente, además, que en las nuevas condiciones las sanciones económicas afectan más a los que sancionan que a los sancionados; que la expansión de los gastos militares, además de reducir los niveles de consumo de la población, en las actuales condiciones solo desequilibrará aún más la economía global luego de la pandemia y de la expansión cuantitativa (QE) que provocara la actual inflación; que la división del mundo en compartimientos estancos, como se pretende, obligará con urgencia a restablecer los encadenamientos productivos con nuevos suministradores y mercados de venta y, como consecuencia de todo lo anterior, el envilecimiento de las monedas, en particular las divisas.
Queda implícito en la tarjeta del convite que, si hay sobrevivientes finalizado el presente, quedan invitados al próximo. Lugar: Mar de China meridional.














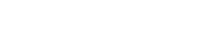
Añadir nuevo comentario