La medicina cubana, un compromiso que trasciende fronteras
especiales

La participación de Cuba en la colaboración médica internacional ha dejado una huella profunda en millares de profesionales de la salud, en decenas de miles de sus familiares y, por supuesto, en centenares de miles de pacientes en naciones de todo el mundo, quienes a lo largo de las últimas seis décadas han sido testigos del altruismo de los galenos cubanos.
Los inicios de la colaboración médica internacional del país antillano se remontan a la experiencia argelina, a partir de mayo de 1963. El recién instaurado Gobierno Revolucionario confirió tanta importancia al compromiso establecido con las autoridades de Argelia que envió al entonces ministro de Salud, José Ramón Machado Ventura, al frente del contingente de sanitarios que sobrevolaron el océano Atlántico para llegar a la norteña nación africana.
Desde entonces, innumerables hombres y mujeres de la medicina han llevado su conocimiento y dedicación a los parajes más impensables del orbe. Han asistido a pacientes en escenarios de conflictos bélicos, como ocurrió durante las campañas militares de Mayor de las Antillas en África; en situaciones de desastres naturales, de lo que es un ejemplo la llegada a Pakistán de trabajadores sanitarios tras el terremoto de 2005; en países de alta conflictividad político–social, como Haití; y en medio de epidemias, como la del Ébola y, más recientemente, de la Covid–19.
A pesar de que algunos sistemas de salud están bien estructurados y financiados, en los programas de cooperación en los que han participado galenos cubanos su rol ha sido fundamental. Ocurrió así, por ejemplo, en Brasil entre 2013 y 2018. El Ministerio de Salud de Cuba se unió a un convenio tripartito con el gobierno del Gigante Sudamericano y la Organización Panamericana de la Salud y llegó a aportar las mayores cuotas de profesionales del programa denominado Más Médicos para Brasil.
Durante esos años, los colaboradores cubanos laboraron en zonas que ni siquiera los profesionales nativos estaban dispuestos a cubrir. En general, su destino fueron regiones con menor desarrollo cultural, infraestructural y mayores índices de desatención sanitaria. Llevaron sus conocimientos a aldeas amazónicas, favelas y comunidades intrincadas. Para ciertas poblaciones, los médicos de la Isla constituyeron el primer contacto con la medicina occidental.
Cuando se analiza el decursar de la presencia médica cubana en el exterior, reducir la motivación de los profesionales y las autoridades sanitarias a razones económicas resulta inapropiado. El gobierno de la Isla no ha ocultado que la exportación de servicios médicos, legítima por demás, sea una de las fuentes de captación de divisas del país. Sin embargo, la historia demuestra que las misiones médicas cubanas no han sido una simple transacción comercial, sino que han estado fundamentalmente vinculadas a concepciones de altruismo y solidaridad. El sacrificio personal que asumen los galenos cubanos cuando deciden prestar sus servicios en el exterior revela un compromiso ético y humanista que trasciende cualquier cálculo material.
La colaboración médica cubana, más allá de cualquier programa o modalidad específicos, continúa siendo expresión de una política centrada en el ser humano. En cada misión, en cada consulta, en cada gesto de cuidado, se reafirma el compromiso de Cuba con la salud como derecho y con el desarrollo humano como horizonte compartido.














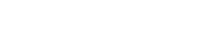
Añadir nuevo comentario