Estados Unidos: Eso no puede suceder aquí

La literatura, como la historia, siempre viene bien a la hora de reflexionar sobre los procesos políticos actuales. Estimula la imaginación, incentiva el interés, provee marcos de referencia y, en ocasiones, se adelanta a las visiones que aportan los estudios de las ciencias sociales. En este sentido, vale la pena recordar que, en 1935, el primer intelectual norteamericano ganador del Premio Nobel de Literatura, Sinclair Lewis, escribió una novela titulada con ironía Eso no puede suceder aquí (It Can´t Happen Here), en la que dibujaba el posible ascenso del fascismo en Estados Unidos. La narración se colocaba, con estilo de sátira política, en una escena imaginaria en ese país durante la crisis de la llamada Gran Depresión, en los años de 1930, en la cual Franklin Delano Roosevelt perdía las elecciones presidenciales y el candidato de un partido totalitario, mediante un discurso populista y demagógico que apelaba a los ideales de la nación, asumía el poder en un momento crucial en la historia del siglo XX. El contexto inicial del gobierno de dicho presidente aún no exhibía los resultados del proyecto conocido como Nuevo Trato (New Deal), que conseguiría superar la profunda crisis económica capitalista y articular una amplia coalición de apoyo. Roosevelt era embestido internamente por los sectores conservadores y de extrema derecha, en tanto que en Europa emergía un movimiento fascista.
Aunque con anterioridad ya se registraban ciertas anticipaciones del fascismo en la literatura norteamericana, como en la novela distópica de Jack London El talón de hierro, publicada en 1908, y que luego se alertó con preocupación por varios exponentes del pensamiento social, como el sociólogo Theodor Adorno en La personalidad autoritaria (The Authoritarian Personality) y el politólogo Bertram Gross en Fascismo amistoso (Friendly Fascism), ante tendencias palpables en la cultura política de Estados Unidos --que se afirmaban, respectivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la llamada Revolución Conservadora o “Era de Reagan”--, la obra de Lewis es la que mejor ha resumido la cosecha cultural de pasajes oscuros en los que han florecido valores y acciones de carácter reaccionario, que alejaban a la nación sus tradiciones democráticas. El contexto norteamericano interno y el internacional, según se precisó, era terreno fértil para el despliegue de tal proceso y para el consiguiente desasosiego, que tempranamente asomaba en los medios intelectuales.
A veces causa sorpresa el espacio que hallan en Estados Unidos posturas de ese corte, ya que la versión que se ha impuesto en el mundo de ese país es aquella que lo presenta como símbolo, por excelencia, de la democracia y la libertad, donde reina el pensamiento liberal burgués. En rigor, las particularidades históricas que conducen a la formación de la nación norteamericana explican el hecho de que el debate político allí transcurre realmente dentro de un marco ideológico muy estrecho, en el sentido del gran parentesco entre liberalismo y conservadurismo. A diferencia de lo que había ocurrido en Europa, donde eran expresiones ideológicas opuestas, a causa de un pasado basado en el choque de las ideas nacidas con las revoluciones burguesas, que enarbolaban temas como la democracia y la república, en Estados Unidos no existían el absolutismo medieval y la monarquía al momento de la colonización inglesa. No había una sociedad feudal que dejar atrás, sino un mundo nuevo, con amplios territorios vírgenes por conquistar y población originaria por dominar. De modo que se implantó, desde el comienzo de lo que sería la primera nación moderna, una estructura social, económica, política y cultural inherente al capitalismo naciente, por lo que el conservadurismo nace dentro de una matriz liberal, en lugar de articularse como una tendencia ideológica contrapuesta. Por esa razón, la imagen con la que se identifica a Estados Unidos en el mundo, cual paradigma del liberalismo, tiene más de mito que de realidad.
Por una parte, existe una base histórica, a partir de la cual el país ha sido escenario de tendencias de derecha radical, con marcado extremismo político, visible desde el Ku-Klux-Klan, la Asociacion Nacional del Rifle, el movimiento nativista, el populismo sureño, los grupos de orientación fascista, como los “cabezas rapadas” (Skinheads), hasta las organizaciones de la denominada “nueva” derecha y el protestantismo religioso evangélico, en los años de 1980, y el Tea Party, en el decenio de 2010. Por otra, sucede que, en su devenir durante los últimos cuarenta años, Estados Unidos ha dejado de ser el país que los norteamericanos creían que era. Las contradicciones en que ha vivido y vive hoy, en términos ideológicos y partidistas no pueden ya ser sostenidas ni expresadas por la simple retórica. Escapan a la manipulación discursiva tradicional (mediática, gubernamental, política) y colocan al sistema ante dilemas que los partidos, con sus rivalidades, no están en capacidad de enfrentar, y que no llegan a cristalizar en un nuevo consenso nacional. En un cuadro semejante encajan el proceso electoral de 2024 y los que le antecedieron en el siglo en curso. La importancia del asunto aconseja retener, siquiera brevemente, esa trayectoria.
La victoria republicana en la contienda de 2016, al resultar electo Donald Trump como presidente de Estados Unidos, mostró la posibilidad de que las ideas y propuestas conservadoras, de derecha radica, hallasen espacio, --en un contexto de crisis cultural, como ocurrió en la década de 1980--, en el sistema político y la sociedad civil en ese país. Aún y cuando no constituyan una práctica y una institucionalidad como las que acompañan a las expresiones históricas del fascismo europeo y latinoamericano, desde el punto de vista ideológico conforman una visión del mundo y un eventual proyecto político con no pocos puntos de contacto. Lo más preocupante es la resonancia que conservan las ideas de Trump, que despiertan simpatía y respaldo en no pocos segmentos sociales.
Para muchos, el auge conservador que se despliega en Estados Unidos y la victoria de Trump en 2016 era algo similar al reconocimiento irónico de Sinclair Lewis: eso no podía suceder allí, en el reino de la democracia liberal. Sin embargo, la sorpresa inicial que conllevó el triunfo republicano fue muy relativa, en la medida en que, si bien la inmensa mayoría de los análisis, pronósticos y sondeos de opinión apuntaban con elevados porcentajes de certeza hacia el triunfo demócrata de Hillary Clinton, existía un entramado objetivo de condiciones y factores --a menudo insuficientemente ponderado, cuando no ignorado--, que permitía augurar la derrota demócrata y el retorno republicano a la Casa Blanca. Ese trasfondo tenía y tiene que ver con la crisis que define a la sociedad norteamericana desde hace cuatro décadas. Ella no sólo se ha mantenido, en medio de parciales recuperaciones --sobre todo en el ámbito económico, propagandístico y tecnológico-militar--, sino que se ha profundizado entre intermitencias y altibajos, en el terreno cultural, político e ideológico. En un lúcido y conocido análisis, Michael Moore se anticipaba a visualizar el resultado de la elección presidencial de noviembre de 2016. Varios meses antes, desde julio, ya había publicado un elocuente trabajo que vaticinaba el triunfo de Trump.
Resulta conveniente tener presente, dada la gravitación que la figura y posibilidades de Trump como candidato presidencial proyectan pocos meses antes de la contienda del próximo mes de noviembre, algunos elementos sobresalientes en aquellas circunstancias, las que le condujeron a convertirse en el presidente de la nación más poderosa del mundo. Ante todo, es útil recordar que fue electo por el voto mayoritario del Colegio Electoral, que no fue coincidente con el resultado de la votación popular, lo cual es explicable por las peculiaridades del sistema político norteamericano. Si el lector gustara de mayores elementos sobre esto último, podría considerar la lectura o relectura, si fuera el caso, de “Entendiendo a Estados Unidos y al imperialismo: modelo para armar” y de “El rompecabezas: Estados Unidos entre crisis y elecciones”, artículos publicados anteriormente por Cubasí.
Trump representó un estilo inédito en los procesos electorales en Estados Unidos. Su discurso demagógico prometía empoderar, con aliento proteccionista, al empresario capitalista y al trabajador con precariedad de empleo, con lo cual movilizó una significativa base de apoyo electoral, sumando a desempleados y a segmentos afectados por las políticas desarrolladas por las políticas económicas impulsadas por la globalización neoliberal, incluyendo las de Obama. Declaró personas non gratas a quienes no reunían las características estereotipadas que ha creado el cine de Hollywood, la historieta gráfica y el serial televisivo en torno a la familia norteamericana: blanca, de clase media, disciplinada, individualista, protestante. Así, logró la simpatía y respaldo de los sectores racistas, al avivar sus sentimientos discriminatorios, sobre todo contra inmigrantes latinoamericanos, especialmente mexicanos, y árabes.
La cristalización de Trump como precandidato republicano y su desenvolvimiento ulterior hasta la nominación como candidato y elección como Presidente constituiría un fenómeno político que emerge a partir de una crisis que trasciende la de los partidos políticos en Estados Unidos. En rigor, Trump no era un rara avis, algo poco común, sin desconocer sus excentricidades, histrionismos y aparentes desquicies. Existían condiciones que explicaban su aparición y resonancia, relacionadas con cambios estructurales y con esa cara oculta de la sociedad norteamericana, que, aunque transformada, sigue siendo esencialmente blanca, racista, con sentido de superioridad étnica y religiosa, y una parte de la cual se había sentido afectada y olvidada. Trump provenía de un fenómeno con antecedentes desde las épocas de los años de 1960 y 1970, cuando surge lo que se conocería como la “nueva” derecha y que después se va concretizando cada vez más en lo que se plasmó en el movimiento neoconservador que floreció en la dé cada de 1980, y en el siglo XXI en el Tea Party.
En el contexto de la doble Administración Obama se había profundizado el resentimiento de ese sector, integrado por personas blancas, adultas, que fueron golpeadas por la crisis de 2008 y sus secuelas, identificados como trabajadores de “de cuello azul”; se trata de individuos con bajos niveles educativos, que perdieron sus casas, sus empleos, cuyos problemas no fueron resueltos ni atendidos por el gobierno demócrata. Trump se apoyó en esa situación y en esa base social, creó chivos expiatorios y logró, con habilidad, manipular y captar el apoyo y el voto de ese sector. Se aseguró el entusiasta apoyo de misóginos y supremacistas blancos, que no toleraban la posibilidad de tener a una mujer como presidenta (descolocando la figura de Hillary Clinton), después de dos mandatos de un hombre de piel negra (al cual el propio Trump “acusó” durante años de haber nacido en Kenia), y también de quienes están a favor de la desregulación total en la tenencia de armas --fue clave el apoyo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle-- y en contra de la despenalización del aborto.
Si bien el resultado de los comicios de 2020 confirmó cuán dividida se hallaba la sociedad norteamericana, en el sentido de que si bien la decisión popular en las urnas favoreció a Biden, una considerable cifra de más de setenta millones de votos mostró la simpatía hacia Trump. Junto a ella, se registró un no menos destacado activismo de sectores de extrema derecha, aglutinados en torno a los llamados grupos de odio, que se movilizaron de inmediato, y ganaron espacios públicos mediante manifestaciones masivas en las semanas siguientes, alentados por la retórica de Trump, aún presidente, antes de abandonar la Casa Blanca. La explosiva situación causada por la intransigente reacción de Trump --negado a aceptar los resultados, exhortando a acciones de protesta, enjuiciando el procedimiento establecido, promoviendo desobediencia civil y estimulando el ulterior asalto al Capitolio--, desafiando el orden, la gobernabilidad y profundizando con ello la crisis de legitimidad que ya se prefiguraba, puso al desnudo los límites de la democracia en Estados Unidos.
Aunque el significado de tales hechos sea incuestionable, lo más trascendente, lo que justifica que se dedique aún atención aún al fenómeno, es que el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido no se traduzca en una reacción unánime en la sociedad norteamericana, de rechazo a la figura de Trump y lo que simboliza, por encima de su figura personal. Lo inquietante es la desmemoria que aflora en la conciencia social, en la cultura política, en la opinión pública, en la sociedad civil. La popularidad alcanzada y mantenida de Trump, el hecho de que en la subjetividad permanezca la imagen de que lo que representa el llamado trumpismo es una alternativa, como proyecto nacional, deja ver la viabilidad de una cosmovisión filosófica irracionalista, de una proclividad política fascista con una peligrosa capacidad de convocatoria a lo largo y ancho del país, concomitante con el agotamiento definitivo de la vieja tradición liberal. Los valores fundacionales de la nación van quedando rezagados. No se advierte un dinamismo, capaz e interesado, en recuperar el dinamismo que haga suya esa bandera. Ni en el Partido Demócrata, ni en grupos emergentes en el movimiento social, ni en los medios intelectuales y académicos. Tampoco liderazgos individuales sobresalientes, con resonancia carismática. Pareciera como si el blindaje de los mecanismos de dominación que protegen a la élite de poder, limitara --en una sociedad profundamente polarizada entra riqueza y pobreza, con niveles superlativos de explotación clasista--, la posibilidad de que se afirmen tendencias contrastantes, contestatarias, con expresiones organizativas efectivas de la subjetividad social emancipadora, progresista, revolucionaria.
La mirada satírica de la novela de Sinclair Lewis, es absolutamente vigente, como herramienta de reflexión a la luz del presente. Sobre todo, porque su alerta debe comprenderse más allá de lo que pueda resultar de las elecciones de 2024. Lo que sí está sucediendo allí no es más que un síntoma de la profunda decadencia de la sociedad estadounidense cuya orientación política, visualizada por Lenin desde muy temprano, es la del viraje a la reacción en toda la línea. Está claro que las contradicciones crecientes del capitalismo en la era imperialista continuarán hacia el largo plazo, acentuando tal decadencia, junto a la descomposición y parasitismo de un sistema en crisis total, pero acorazado por los poderosos aparatos ideológicos y represivos.
*Investigador y profesor universitario.














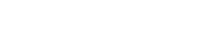
Añadir nuevo comentario