Reggae: música de resistencia y cultura en América Latina
especiales

Algunos cuentan que Bob Marley decía que “el reggae es la música más pura” y ello lo recordamos cada 1 de julio, cuando se celebra el Día Internacional del Reggae, una fecha instituida en 1994 por la activista y periodista jamaicana Andrea Davis.
El propósito: visibilizar la herencia cultural y política de este género nacido en las calles de Kingston. El género fue inscrito en 2018 en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Pero más allá de los íconos históricos como Bob Marley o Peter Tosh, el reggae también ha sido territorio de construcción para muchas mujeres que, desde el micrófono o la producción, vienen rompiendo estereotipos. Ellas se atreven a levantar su voz en un espacio históricamente masculinizado.
Nombres como Marcia Griffiths, Queen Ifrica, Etana o Jah9 han transformado el escenario del roots, el dub o el dancehall con mensajes feministas, espirituales, antirracistas y combativos. Siempre en sintonía con las raíces del reggae como música de protesta y consciencia.
Desde su inicio, el reggae ha sido un grito de resistencia frente a las opresiones coloniales, económicas y sociales. Sus letras denunciaron el racismo, la pobreza, la brutalidad policial y las injusticias sistémicas.
En ese mismo tono, muchas artistas mujeres se han apropiado del género para hablar del empoderamiento. Sus letras hablan del derecho al placer, la libertad sexual o el cuestionamiento a las estructuras patriarcales. Ello dentro y fuera de la escena musical.
El reggae desde América Latina
En contextos como América Latina, donde el reggae también ha echado raíces con fuerza, artistas como Alika (Uruguay-Argentina), Soy Emilia (Colombia), Sara Lugo (México-Alemania) o Sistah Jahia (Chile) han asumido esa herencia rebelde. Y lo hacen desde el cuerpo femenino, la autonomía y las luchas territoriales.
Desde América Latina, el género ha encontrado su voz propia, sin perder su esencia caribeña ni su carácter combativo. Desde México hasta Argentina, contando Colombia, Venezuela, Chile y Perú, este género nacido en Jamaica ha sido reinterpretado con ritmos locales, lenguajes regionales y causas sociales propias.
Si bien conserva los fundamentos del roots reggae –con sus letras espirituales, anticoloniales y de protesta social–, en el continente se ha fusionado con géneros como la cumbia, el ska, el rock o el hip hop. Con ello se logra un lugar para una expresión cultural profundamente latinoamericana.
En países como Argentina, bandas como Nonpalidece o Los Cafres han mezclado la esencia del reggae clásico con problemáticas locales como la desigualdad, la identidad y la memoria histórica.
En México, grupos como Antidoping o Los Rastrillos han desarrollado un estilo que mezcla el dub con líricas sobre el racismo, la violencia estatal o la cultura indígena. En Colombia, el reggae ha dialogado con el folclore afrocaribeño y las reivindicaciones del pueblo raizal.
Aunque en muchos casos el reggae latinoamericano mantiene una fuerte carga espiritual, se destaca también por su postura crítica frente al neoliberalismo, la opresión estatal, la crisis ambiental y la marginación de los pueblos originarios.
Este reggae hecho en América Latina no es solo una música que suena; es una herramienta de denuncia, un espacio de comunidad y una plataforma de resistencia.
Así, el género se afianza como parte de la banda sonora de los movimientos sociales del continente, reafirmando que, en clave latina, el reggae es también lucha, cultura y conciencia.
¿Qué retos enfrenta hoy?
Uno de los principales desafíos es conservar su identidad original y su potencia política en un panorama. Allí predominan géneros más comerciales como el reguetón, el trap o el pop urbano, muchas veces asociados a narrativas consumistas o individualistas.
Desde su raíz espiritual, crítica y comunitaria, también se corre el riesgo de diluir su mensaje en producciones, que priorizan lo estético o lo viral por encima del contenido.
Otro reto importante es la presión del mercado por adaptarse a sonoridades globalizadas. La fusión del reggae con ritmos como el EDM, el dancehall moderno o incluso el afrobeat puede enriquecerlo, pero también puede vaciarlo de su contenido cultural y político.
Hoy los artistas jóvenes optan por experimentar con híbridos entre reggae, hip hop o electrónica, lo cual puede renovar el género. Pero también advierten que puede generar tensiones con las generaciones que defienden la tradición roots.
El porvenir del reggae dependerá de su apertura a nuevas voces —entre ellas, las de mujeres, disidencias y comunidades indígenas— y de su capacidad para reflexionar sobre problemáticas urgentes.
El reggae también habla del racismo sistémico, la emergencia ambiental o los desplazamientos forzados. Su vigencia se sostiene en la posibilidad de sintonizar con los desafíos del presente sin renunciar a su raíz como expresión de lucha, espiritualidad y sentido colectivo.














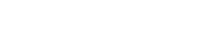
Añadir nuevo comentario