Nepal: Errores que se pagan caro
especiales

Protestas en Nepal. Foto Adnan Abidi/Reuters
Cuando oíamos que manifestaciones de miles de jóvenes habían obligado a la dimisión del primer ministro de Nepal por haber eliminado la comunicación de redes sociales generalmente al servicio de oscuros intereses, pensamos que se estaba en presencia de una revolución de colores fraguada por el imperialismo para deponer a un gobierno electo democráticamente, como sucedió en Ucrania. Pero no es así... en parte.
Para entender lo que ocurrió este martes en Nepal hay que remontarse unos pocos días atrás. El jueves 4 de septiembre el Gobierno anunció el bloqueo de una veintena de redes sociales, entre ellas Facebook, X (Twitter), LinkedIn y YouTube.
El argumento de las autoridades era que estas big tech no se registraron ante su administración conforme a la ley de regulación del sector, que buscaban imponer algunos parámetros mínimos para permitirles operar en el país.
A las gestoras de redes sociales se les había dado un plazo de siete días para registrarse sus servicios, designar un representante local y una persona encargada de gestionar los posibles litigios derivados de su uso.
La decisión se tomó en aplicación de un fallo en ese sentido emitido en 2023 por la Corte Suprema, máxima instancia judicial del país. Frente a esto, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que “si una red social quiere operar en Nepal debe obedecer las normas que regulan las actividades ilegales y los contenidos prohibidos”.
Las protestas de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, no se hicieron esperar frente al bloqueo de las redes sociales que no cumplieron con los estándares puestos por el país.
Así, la "Generazión Z" (nacidos entre 1997 y 2012) salió masivamente a las calles de Katmandú y otras ciudades a reclamar por la apertura de las redes ante lo que consideraban una avanzada sobre la libertad de expresión.
Las autoridades justificaron la medida argumentando la necesidad de que las plataformas internacionales se registren localmente y se alineen con las leyes internas, expresando preocupación por la "desinformación, la incitación al odio y la armonía social".
Pero los más jóvenes leyeron la imposición como una herramienta de censura que buscaba castigar a los opositores al gobierno que expresan sus reclamos en línea y acusan a las autoridades por corrupción.
“Estoy aquí para protestar por la corrupción masiva en nuestro país”, relató un estudiante que salió a protestar. Para él, “el país ha empeorado tanto que para los jóvenes no hay motivos para quedarse en él”. “Nuestra demanda y nuestro deseo es la paz y el fin de la corrupción, para que la gente pueda trabajar y vivir de nuevo en el país”, afirmó.
Entonces, las protestas acogieron cada vez más adeptos en un país con 29,6 millones de habitantes, donde el 20% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, según datos oficiales. A pesar de que registró avances en la última década y media, es uno de los cuatro países más pobres del continente asiático.
El impacto fue inmediato. En Nepal, las redes sociales acaparan casi el 80% del tráfico de Internet. En enero de 2024 había 13,5 millones de usuarios activos de Facebook, 10,8 millones en Messenger, 3,6 millones en Instagram, 1,5 millones en LinkedIn y 466 000 en X.
El summum de las manifestaciones fue el este martes, cuando un grupo incendió el Parlamento y la residencia oficial del máximo mandatario, tras la renuncia del primer ministro, KP Sharma Oli, luego de que la represión del lunes dejara al menos 19 muertos.
El jefe de gobierno, perteneciente al Partido Comunista, anunció su dimisión en horas del mediodía "con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política", según declaró en una carta dirigida al presidente.
De esta manera, el partido formará una coalición de gobierno con el Congreso Nepalí, de centro-izquierda.
VERDAD SUBYACENTE
Entre 1996 y 2006, Nepal estuvo inmerso en una guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y combatientes maoístas que afectó a casi todas las regiones.
Se denunciaron asesinatos relacionados con el conflicto en todos excepto dos de los 75 distritos administrativos de Nepal. Más de 13 000 personas, incluidos combatientes y civiles, fueron asesinados. Aproximadamente 1 300 fueron desaparecidos. Los desplazados internos se estimaron entre 100 000 y 200 000. Decenas de miles huyeron al otro lado de la frontera en calidad de refugiados.
Las negociaciones comenzaron en el 2005, en medio de una violencia constante. Las dos principales partes en las negociaciones eran el Gobierno de Nepal, que incluía al conservador Partido del Congreso y el Partido Comunista Maoísta de Nepal, que lideraba la lucha armada maoísta. El proceso de paz se vio acelerado por dos protestas populares que se opusieron a la monarquía represiva. Las negociaciones incluyeron las causas de fondo del conflicto armado, incluido el acceso a la tierra, poner fin a la discriminación étnica y de clase, y la disolución del Estado feudal y monárquico.
El 8 de noviembre de 2006, tras una cumbre, la Alianza de Siete Partes de Nepal y el Partido Comunista Maoísta de Nepal llegaron a un acuerdo bilateral—el primero en mencionar una comisión de la verdad y la reconciliación y un proceso para establecer el paradero de los desaparecidos.
El acuerdo de la cumbre fue seguido poco después, el 21 de noviembre del 2006, por la firma del Acuerdo Integral de Paz (CPA, por sus siglas en inglés) entre el Gobierno y los maoístas. El acuerdo declaró el “inicio de un nuevo capítulo de colaboración pacífica”. Ambas partes se comprometieron a establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y acordaron divulgar los nombres y paraderos de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.
Las disposiciones del acuerdo de la cumbre y el Acuerdo Integral de Paz relativas a la búsqueda de la verdad fueron mínimas, aunque se acordó un periodo de 60 días para divulgar el paradero de los desaparecidos. Todos los aspectos procedimentales y sustantivos relacionados con la búsqueda de la verdad se dejaron para ser decididos por los políticos futuros.
En el 2007 la Constitución Interina de Nepal entró en vigor, pero no detalló el mandato ni el funcionamiento de la comisión de la verdad ni el proceso para encontrar a los desaparecidos. En las primeras elecciones bajo esta constitución, el Partido Comunista Maoísta obtuvo el mayor número de escaños en la asamblea constituyente que promulgaría leyes mientras redactaba una nueva constitución.
A mediados del 2007, el Ministerio de Paz y Reconciliación circuló un primer borrador de un proyecto de ley para crear una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que establecía el periodo de investigación de la comisión entre febrero de 1996 y noviembre del 2006. El proyecto de ley también otorgaba a la comisión poderes para recomendar amnistías para los victimarios, sin incluir aquellos involucrados en asesinatos, torturas o violaciones. Propuso un proceso de “reconciliación” en el cual pudieran participar los victimarios a título individual, pero condicionó fuertemente las reparaciones para los sobrevivientes y los familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos a su participación en reuniones públicas de reconciliación.
Las disposiciones del proyecto de ley sobre amnistías y el proceso de reconciliación encontraron resistencia tanto por parte de grupos de la sociedad civil de Katmandú como de organizaciones de víctimas, cuyos miembros por lo general son de distritos rurales. Posteriores versiones de estas propuestas incluyeron una comisión separada para investigar las desapariciones forzadas. Mientras tanto, los maoístas perdieron las elecciones y coaliciones de partidos comunistas no maoístas y el Partido del Congreso Nacional formaron sucesivos Gobiernos.
En agosto de 2012, el presidente promulgó una ordenanza que establecía una Comisión para la investigación de los desaparecidos, (la) verdad y (la) reconciliación, que fusionaría las funciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la comisión para investigar las desapariciones. La ordenanza fue impugnada ante la Corte Suprema de Nepal, la cual declaró inconstitucional la cláusula sobre amnistías de la ordenanza, y ordenó al Gobierno que enmendara la ordenanza para que fuera coherente con la Constitución de Nepal.
En 2014, el parlamento de Nepal, la Asamblea Constituyente (AC), promulgó una ley que creaba una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de cinco miembros, y una Comisión para la Investigación de Desapariciones (COID) separada, también compuesta por cinco miembros.
A pesar de las inquietudes de víctimas y activistas acerca de ciertas disposiciones problemáticas de la ley, y una causa abierta en la Corte Suprema que involucraba la impugnación de su cláusula de amnistía por parte de 234 víctimas, entre otras cuestiones, el Gobierno aceleró la formación de las comisiones. En febrero de 2015, días después del establecimiento de la CVR y la COID, la Corte Suprema declaró inconstitucional disposición sobre amnistías de la ley.
El Gobierno ha buscado aclarar la decisión de la corte en relación a las investigaciones penales pendientes sobre crímenes relacionados con el conflicto. Mientras tanto, algunos grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil han adoptado posturas ambivalentes acerca de las comisiones. Ven las comisiones como oportunidades para contar la verdad y conocer el paradero de los familiares desaparecidos, pero también desconfían de la posibilidad de que las comisiones se usen para proteger a los victimarios de la responsabilidad penal.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Desde el 2008, las asambleas constituyentes de Nepal han recibido una serie de órdenes de disolución de la Corte Suprema. El país ha experimentado períodos largos de polarización política y graves enfrentamientos violentos. La corrupción, el clientelismo y las políticas étnicas y regionales también han obstaculizado las funciones generales del Gobierno.
Algunos importantes miembros con veto, como el ejército nepalés, también han bloqueado en algunas ocasiones los procesos democráticos. Incluso sin estas comisiones, tanto los grupos de víctimas como los defensores de los derechos humanos han logrado presentar la justicia transicional como una cuestión no tanto de reconciliación como de rendición de cuentas.
Al desafiar la ordenanza y ley de la CVR en los tribunales, ambos grupos han demostrado que un proceso que excluye deliberadamente sus puntos de vista y está diseñado para legalizar la impunidad puede ser derrotado – aunque no sea de forma definitiva, al menos lo suficiente para obligar al Gobierno a reconocer sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Los familiares de las víctimas en particular también han demostrado que se puede lograr la unidad, trascendiendo las diferencias ideológicas y partidarias, y que esto puede producir mejores resultados. Los familiares de los desaparecidos, por ejemplo, tuvieron un papel decisivo en garantizar que, incluso sin estas dos comisiones, los casos de desapariciones que llegaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguirían siendo investigados.
Los grupos de víctimas más activos también han formado su propia red, que si bien aún no está completamente desligada de los partidos políticos, puede funcionar con independencia tanto de las agendas partidarias como de los enfoques legalistas de las organizaciones de derechos humanos. Esto puede permitir a las víctimas participar de forma crítica en ambas comisiones, sin dejar de lado sus temores acerca de la posibilidad de consolidar la impunidad, en particular mediante la CVR.














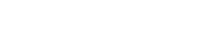
Comentarios
jose
Añadir nuevo comentario